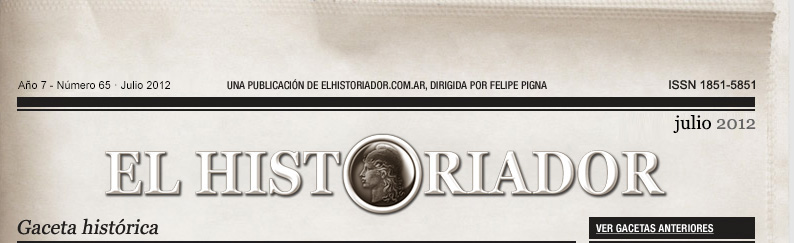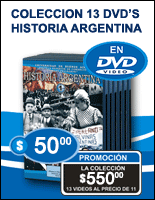|
|
La Gaceta histórica |
“¿Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender, cuando estamos a pupilo? (…) Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas.”
Con estas palabras José de San Martín urgía a romper los vínculos que nos ataban a España poco antes de la declaración de la independencia, mientras preparaba la expedición que pronto daría libertad a Chile. Desde hacía más de seis años que las Provincias Unidas luchaban contra las autoridades españolas que intentaban prolongar la situación colonial en América, ya fuera a través del Consejo de Regencia, las Cortes de Cádiz o el mismo Fernando VII, devuelto al trono en 1813.
Pero recién el 9 de julio de 1816 el Congreso reunido en Tucumán se animaría a dar este paso trascendental, declarando la existencia de una nación libre e independiente de la corona española. Se inauguraba así el proceso de unificación nacional, que se extendería durante varias décadas.
Queremos agradecer al apoyo de nuestros auspiciantes. El laboratorio GADOR, Presidencia de la Nación y el Banco CREDICOOP apuestan al desarrollo de contenidos y nos permiten generar y concretar nuevos proyectos.
Agradecemos, como siempre, a nuestros lectores, que con preguntas y comentarios nos ayudan a crecer y a mejorar nuestra página. |
| Felipe Pigna |
 |
|
Sobre nuestra página |
El Historiador contiene infografías temáticas donde se desarrollan diversos temas (25 de Mayo, la Independencia, el 12 de octubre, el día de la tradición, Manuel Belgrano, José de San Martín y Domingo Sarmiento, 24 de marzo y Guerra de Malvinas) y una cronología multimedia animada que recorre la historia del país y del mundo entre 1776 y 2010, con fotos, mapas, videos, audios y fragmentos musicales. Constituye un paseo ágil y ameno a lo largo de más de doscientos años de historia. El Historiador también incluye una lista de los gobiernos y gabinetes del territorio nacional desde la fundación del virreinato del Río de la Plata hasta 2010, e información sobre instituciones terciarias y universitarias para estudiar historia.
La Galería del Bicentenario propone un recorrido por la historia del país, entre 1810 y 2010, a través de pinturas, ilustraciones y fotografías. Las secciones Publicidades y Humor histórico constituyen nuevas perspectivas para abordar la historia a lo largo del siglo XX. Pueden consultarse también las secciones de biografías, entrevistas, audios, filmografía, artículos, documentos, efemérides y estadísticas poblacionales. La sección La frase del día contiene frases relacionadas con las efemérides de cada día con una breve explicación del contexto en el que fueron articuladas. La página además ofrece un servicio gratuito de respuesta sobre temas relacionados con la historia del país.
El Historiador tiene su registro ISSN (International Standard Serial Number), otorgado por el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT), un organismo creado por el CONICET para brindar servicios sobre información y documentación científica y tecnológica.
En el 2010, El Historiador obtuvo el premio Mate.ar de plata en la categoría “arte y cultura”, un reconocimiento a todo el trabajo que venimos realizando desde hace ya varios años. |
|
| ÍNDICE |
· Efemérides de julio
· El rescate
· Noticias
· Difusión
· Lanzamiento de libros
· Staff
Un producto de El Historiador |
 |
| YA SALIÓ! |
 |
Evita, Jirones de su vida, la primera biografía de Felipe Pigna, la presenta en toda su complejidad, desde su infancia hasta su transformación en una de las personalidades de mayor trascendencia política... |
| ¡CONSÍGALO AQUÍ! |
 |
 |
 |
| FELIPE PIGNA EN RADIO |
» "Historias de nuestra historia"
Radio Nacional AM 870.
El nuevo ciclo de Felipe Pigna en Radio Nacional 'La radio pública'. Todos los domingos a las 13:15 Hs.
|
| Consultar programación |
| 9 DE JULIO |
 |
En esta entrega de Historias de nuestra historia, colección pensada escrita y dirigida por Felipe Pigna, verás el curso de los principales procesos que llevaron al 9 de julio de 1816. |
| ¡CONSÍGALO EN EL SITIO! |
 |
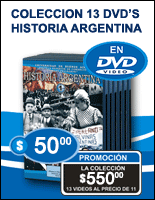 |
| MANUEL BELGRANO |
 |
| Este libro, que contiene algunos de los textos fundamentales de Manuel Belgrano, es el segundo libro de la Biblioteca Emecé Bicentenario dirigida por Felipe Pigna. |
| ¡CONSÍGALO EN EL SITIO! |
| LA HISTORIETA ARGENTINA |
 |
| Belgrano, el sexto número de la colección, Editorial Planeta, se consigue en librerías. Con guión de Esteban D’Aranno, Julio Leiva y Felipe Pigna, e ilustraciones de Miguel Scenna. |
| ¡CONSÍGALA EN EL SITIO! |
| CARAS Y CARETAS |
Revista Caras y Caretas
Julio de 2012 |
 |
| ¡Adquiérala en su kiosco! |
| |
|
|
| subir |
Efemérides |
| » Las destacadas del mes |
1º de julio de 1896
Se suicida Leandro N. Alem.
1º de julio de 1974
Muere en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón.
3 de julio de 1767
Primera expulsión de los jesuitas de Buenos Aires.
3 de julio de 1933
Muere en Buenos Aires el doctor Hipólito Yrigoyen.
4 de julio de 1976
Cinco religiosos palotinos son asesinados por un grupo de tareas de la dictadura militar en la parroquia de San Patricio.
5 de julio de 1861
Buenos Aires y la Confederación rompen nuevamente relaciones. Se inicia así un nuevo período de guerras civiles.
6 de julio de 1807
En su segundo intento de invasión, las tropas inglesas son completamente derrotadas por las fuerzas al mando de Santiago de Liniers y Martín de Álzaga.
7 de julio de 1963
Arturo Umberto Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, gana las elecciones presidenciales.
8 de julio de 1838
Se funda en Buenos Aires la Asociación de Mayo, institución opositora a Juan Manuel de Rosas.
8 de julio de 1884
Se promulga la Ley nacional Nº 1420, de educación común, gratuita y obligatoria.
9 de julio de 1816
El Congreso General Constituyente reunido en Tucumán declara la Independencia.
12 de julio de 1852
Nace en Buenos Aires el doctor Hipólito Yrigoyen.
13 de julio de 1973
Renuncia Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación.
14 de julio de 1789
Los ciudadanos de París toman la Bastilla, con lo que comienza la Revolución Francesa.
14 de julio de 1921
Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti son encontrados “culpables de asesinato en primer grado”, crimen cuyo castigo era la silla eléctrica.
17 de julio de 1843
Nace en Tucumán el teniente general Julio Argentino Roca.
17 de julio de 1906
Muere el doctor Carlos Pellegrini.
18 de julio de 1994
Explota una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Fueron 85 los muertos y más de 300 los heridos.
19 de julio de 1764
Nace en Buenos Aires el doctor Juan José Castelli.
19 de julio de 1976
Mario Roberto Santucho es asesinado por las fuerzas de seguridad.
23 de julio de 1935
El senador Enzo Bordabehere es asesinado en el Senado de la Nación.
26 de julio de 1822
Entrevista de Guayaquil, en Ecuador, entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar.
26 de julio de 1890
Estalla la Revolución del Parque contra el gobierno del doctor Miguel Juárez Celman.
26 de julio de 1952
Muere en Buenos Aires María Eva Duarte de Perón.
28 de julio de 1821
El general José de San Martín proclama la independencia del Perú.
29 de julio 1966
La policía reprime a estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires en lo que se conoce como “la noche de los bastones largos”. |
|
| subir |
El Rescate |
Esta sección está destinada al rescate de documentos históricos trascendentes tanto para la investigación histórica como para el estímulo de la reflexión presente. El material seleccionado –cartas, artículos, entrevistas– se encuentra en sintonía con algunas de las más destacadas efemérides del mes. |
|
La asunción de Yrigoyen relatada por el embajador de España |
Hipólito Yrigoyen es uno de los hombres más influyentes en la historia del país. El yrigoyenismo, como el rosismo antes, como el peronismo después, ha sido considerado uno de los movimientos populares más extensos y más profundos en la historia nacional. La marca del líder del radicalismo fue la de la creación del primer movimiento de masas con participación electoral. También, la del fin del régimen oligárquico e incluso la de la primera intervención estatal a favor de los trabajadores en un conflicto con la patronal.
Nacido el 12 de julio de 1852 en una Buenos Aires vencida en la Batalla de Caseros, hijo de vascos y nieto de un seguidor de Rosas ahorcado por sus opositores, Juan Hipólito del Corazón de Jesús Yrigoyen tuvo en el joven Leandro N. Alem, su tío, el modelo político a seguir.
Militó con él de muy chico en el Partido Autonomista de Adolfo Alsina y, por recomendación suya también fue nombrado, con sólo 20 años, Comisario de Balvanera. Lo siguió también en su ruptura con el autonomismo, siendo electo diputado provincial, más tarde diputado nacional por el roquismo y alejado de la fuerza dominante, hacia fines de la década de 1880, hizo sus pasos hacia la conformación de una nueva fuerza política: la Unión Cívica, posteriormente, Unión Cívica Radical.
Profesor de colegio, luego pequeño hacendado, dedicó sus energías y dinero a la política, aunque no dejó de tener numerosas e informales relaciones amorosas, fruto del cual nació una hija, Elena, la única reconocida.
A partir de 1890, descreído del régimen existente, participó activamente de las revoluciones cívicas, 1890, 1893 y 1905. Su crecimiento como líder vino de la mano de la ruptura política con su tío, quien se suicidaría en 1896. No obstante el fracaso de las insurrecciones organizadas, la presión del intransigente radicalismo y de las luchas obreras llevaron a la apertura electoral hacia 1912, con la Ley Sáenz Peña. Primero fueron los triunfos provinciales y, finalmente, en 1916, sobrevendría el gran cambio: por primera vez se elegía por voto secreto y masculino un presidente en el país.
El primer mandato de “el peludo” o “el vidente”, duró hasta 1922. En 1928, con el radicalismo ya claramente dividido en personalistas y antipersonalistas, alcanzó su segundo mandato, que terminaría abruptamente en 1930, con un golpe militar encabezado por José Félix Uriburu. Yrigoyen fue detenido y confinado en la isla Martín García. Fallecería en Buenos Aires, el 3 de julio de 1933.
Recordamos la apoteótica asunción del líder radical como presidente, aquel 12 de octubre de 1916, con las palabras de Pablo del Soler y Guardiola, entonces embajador de España en el país, aparecidas en el diario La Época. |
| Fuente: José Landa, Hipólito Yrigoyen visto por uno de sus médicos, Buenos Aires, Editorial Propulsión, 1958, 336-337. |
A las dos de la tarde va a jurar ante la asamblea de congresales su lealtad al cargo que le toca desempeñar. Lo hace protocolarmente en todo sentido; no se aparta del ritual de práctica ni por las palabras ni por el atuendo, aunque impresiona su porte solemne y distinguido al par que noble y bondadoso, al punto que sus propios enemigos no pueden menos que rendirse en el aplauso la sincera anuencia de sus juicios. Terminado el acto de juramente el Presidente se dirige a la Casa de Gobierno. …el embajador de España en la Argentina, doctor, asistió en representación de su patria y que desde las columnas del diario La Época, describió en esta forma:
“En mi carrera diplomática he asistido a celebraciones famosas en diferentes cortes europeas; he presenciado la ascensión de un presidente en Francia y de un rey de Inglaterra; he visto muchos espectáculos populares extraordinarios por su número y su entusiasmo. Pero no recuerdo nada comparable a esa escena magistral de un mandatario que se entrega en brazos de su pueblo, conducido entre los vaivenes de la muchedumbre electrizada, al alto sitial de la primera magistratura de su patria.
Ya me había impresionado fuertemente el aspecto del hemiciclo de los diputados, con sus bancas totalmente ocupadas por los representantes del pueblo, vestidos de rigurosa etiqueta, entremezclados con los embajadores y ministros extranjeros, cuyos brillantes uniformes y variadas condecoraciones producían deslumbrador efecto, desbordantes los pasillos laterales hasta formar un friso estupendo de oro, piedras, plumas y metales titilantes; repletas las galerías superiores de damas lujosamente ataviadas y de centenares de hombres suspensos ante el magnífico espectáculo…
Pero todo ello había de ser pálido ante la realidad de la plaza inmensa, del océano humano enloquecido de alegría; del hombre presidente entregado en cuerpo y alma a las expresiones de su pueblo, sin guardias, sin ejército, sin polizontes.
Yo había visto desfiles rígidos, por entre una doble fila de bayonetas, a respetable distancia del pueblo, cual si se temiera su proximidad.
Tuve a manera de un deslumbramiento… ¿Sabes cuál fue mi impulso, extranjero como soy en la Argentina? Correr también, confundirme entre la muchedumbre, gritar con ella, aproximarme al nuevo mandatario y vivarlo, vivarlo en un irreprimible impulso de admiración surgida desde el fondo de mi alma…
En aquel instante, señores, no se sonrían ustedes, fui un radical, tan radical como los que cubrieron durante algunas horas las grandes arterias de la metrópoli inmensa… |
 Lea la nota completa Lea la nota completa
|
|
El Congreso de Tucumán, según Bartolomé Mitre |
Desde la conformación del primer gobierno patrio, sin injerencia de España, se había desatado una larga guerra independentista, de la cual muy pocos se animaban a vaticinar cómo terminaría; no sólo por las dificultades económicas a que había que hacer frente y la tenaz resistencia por parte de los ejércitos realistas; también porque no eran pocas las diferencias internas respecto a cómo organizar el nuevo país, todavía inexistente. Las rivalidades se dirimían en golpes de mando, encarcelamientos, campañas militares, etc.
Aun así, sin consensos definidos y con grandes turbulencias, el proceso independentista avanzaba. En 1815, tras la deposición de Alvear como Director Supremo ocurrida el 15 de abril de 1815, el director interino Ignacio Álvarez Thomas, envió una circular a las provincias invitándolas a realizar la elección de diputados para un congreso general que se reuniría en Tucumán.
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental decidieron no enviar representantes. Tampoco asistirían diputados de Paraguay y del Alto Perú, con excepción de Chichas o Potosí, Charcas (Chuquisaca o La Plata) y Mizque o Cochabamba.
Pronto comenzaron a ser electos en las provincias los diputados que se reunirían en Tucumán para inaugurar un nuevo congreso constituyente. Entre las instrucciones que las provincias -no todas- daban a sus diputados, se encontraba la de “declarar la absoluta independencia de España y de sus reyes”.
El 24 de marzo de 1816 fue finalmente inaugurado el Congreso en Tucumán. El porteño Pedro Medrano fue su presidente provisional y los diputados presentes juraron defender la religión católica y la integridad territorial de las Provincias Unidas. Entretanto, el gobierno no podía resolver los problemas planteados: la propuesta alternativa de Artigas, los planes de San Martín para reconquistar Chile, los conflictos con Güemes y la invasión portuguesa a la Banda Oriental, entre otros.
Finalmente, cuando San Martín llamaba a terminar definitivamente con el vínculo colonial, una comisión de diputados, integrada por Gascón, Sánchez de Bustamante y Serrano, propuso un temario de tareas conocido como “Plan de materias de primera y preferente atención para las discusiones y deliberaciones del Soberano Congreso”.
El 9 de julio de 1816, el mismo día en que se aprobó el temario, se resolvió considerar como primer punto el tema de la libertad e independencia de las Provincias Unidas. Los diputados no tardaron en ponerse de pie y aclamar la Independencia de las Provincias Unidas de la América del Sud de la dominación de los reyes de España y su metrópoli. Diez días más tarde, a propuesta de Medrano, se agregó a la liberación de España la referente a “toda dominación extranjera”, y el 25 se adoptó oficialmente la bandera celeste y blanca.
A continuación transcribimos las palabras de Bartolomé Mitre sobre aquel Congreso “que supo elevarse a la altura de la situación, dando nueva vida a la revolución y nuevo ser a la República, por un acto vigoroso, que hará eterno honor a su memoria mientras el nombre argentino no desaparezca de la tierra”. |
| Fuente: Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y de la Independencia argentina; en Belisario Fernández, Guión de la independencia, Buenos Aires, Ediciones La Obra, 1966, págs. 109-110. |
El Congreso de Tucumán, a cuyo lado iba a ponerse Belgrano, era la última esperanza de la revolución: el único poder revestido de alguna autoridad moral, que representase hasta cierto punto la unidad nacional; una parte de las provincias se había sustraído a la obediencia del gobierno central, y éste, asediado por las agitaciones de la capital, y por las atenciones de la guerra civil, apenas dominaba a Buenos Aires. En tal estado estas cosas, la reunión de un congreso era la última áncora echada en medio de la tempestad.
Aquel Congreso, que debe su celebridad a la circunstancia de haber firmado la declaratoria de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, representa uno de los más raros fenómenos de la historia argentina. Producto del cansancio de los pueblos; elegido en medio de la indiferencia pública; federal por su composición y tendencias y unitario por la fuerza de las cosas; revolucionario por su origen y reaccionario en sus ideas; dominando moralmente una situación, sin ser obedecido por los pueblos que representaba; creando y ejerciendo directamente el poder ejecutivo, sin haber dictado una sola ley positiva en el curso de su existencia; proclamando la monarquía cuando fundaba la república; trabajando interiormente por las divisiones locales, siendo el único vínculo de la unidad nacional; combatido por la anarquía, marchando al acaso, cediendo a veces a las exigencias descentralizadoras de las provincias, y constituyendo instintivamente un poderoso centralismo, este célebre Congreso salvó sin embargo la revolución, y tuvo la gloria de poner el sello a la independencia de la patria. La Asamblea de 1813 había constituido esencialmente esa independencia en una serie de leyes inmortales, y el Congreso de Tucumán al declararla solemnemente, no hizo sino proclamar un hecho consumado, y dictar la única ley que en aquella circunstancia podía ser obedecida por los pueblos.
Arreglado este punto capital, el Congreso formuló a la manera de tesis o problemas por resolver, el programa de sus trabajos legislativos, convocando a todos los ciudadanos a una especie de certamen político. Este programa comprendía el deslinde de las facultades del Congreso; la discusión sobre la declaración solemne de la independencia política de las Provincias Unidas; los pactos generales de las provincias y pueblos de la Unión como preliminares de la Constitución; la adopción de la más conveniente forma de gobierno; la Constitución adaptable a esta forma; el plan de arbitrios permanentes para sostener la lucha; el arreglo del sistema militar y de la marina; la reforma económica y administrativa; la creación de nuevos establecimientos útiles; el arreglo de la justicia; la demarcación del territorio; el repartimiento de las tierras baldías, y la revisión general de todo lo estatuido por la anterior Asamblea o por el Poder Ejecutivo, ya fuese en forma de leyes o de reglamentos.
En medio de tantas facultades, el Congreso supo elevarse a la altura de la situación, dando nueva vida a la revolución y nuevo ser a la República, por un acto vigoroso, que hará eterno honor a su memoria mientras el nombre argentino no desaparezca de la tierra; el acto que aconsejaba la misma prudencia, porque era lo único que el Congreso podía mandar, por ser lo único que los pueblos estaban dispuestos a obedecer. Tal fue la declaratoria de la independencia. [leer más] |
 Lea la nota completa Lea la nota completa
|
|
Carlos Pellegrini, crítico del régimen político restrictivo |
Carlos Pellegrini, el precursor de las ideas industrialistas en Argentina y el presidente que tuvo que afrontar la crisis de 1890, nació en Buenos Aires el 11 de octubre de 1846, durante los últimos años del período rosista. Hijo de un ingeniero italiano, Pellegrini aprendió a leer y a escribir –incluso en francés e inglés- en su casa. Tanto aprendizaje de idiomas hizo que años más tarde fuera conocido –por su particular acento- como "el gringo".
Soldado de la Guerra del Paraguay y periodista de La Prensa, pudo finalizar sus estudios de leyes con una tesis dedicada al “derecho electoral”. Crítico del régimen político censitario, trabajó todavía joven en la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y, años más tarde, ya conectado al Partido Autonomista de Adolfo Alsina, ingresó a la legislatura bonaerense y, poco después, en 1873, resultó electo diputado nacional. Tan destacada era su oratoria que el diputado José Manuel Estrada llegó a decir a un colega: “si usted no me entiende, le pediré al diputado Pellegrini que se lo aclare como él solo sabe hacerlo".
Ocupó el Ministerio de Guerra durante la presidencia de Avellaneda, debiendo enfrentar en 1880 la rebelión autonomista de Carlos Tejedor. Luego fue senador nacional e impulsor del proyecto del puerto ideado por el ingeniero Madero. No dejó nunca de pensarse parte de una elite dirigente destacada, para la cual fundó –junto a viejos amigos- el Jockey Club.
Elegido vicepresidente en 1886, debió hacerse cargo de la presidencia cuando Miguel Juárez Celman salió eyectado de la primera magistratura en 1890. Habiendo logrado los créditos suficientes para afrontar los pagos externos, Pellegrini intentó normalizar la crítica situación monetaria y financiera a través de la creación de la Caja de Conversión y del Banco de la Nación Argentina. Con apenas 46 años, cumplió su mandato el 12 de octubre de 1892 y recién tres años más tarde regresó al ruedo político, al resultar electo senador nacional.
En un país crecientemente industrializado, con una clase obrera cada vez más activa y una población urbana en ascenso, pero restringida en sus derechos políticos, Pellegrini se destacaba como un hombre del régimen oligárquico con ideas reformistas. Consideraba que la reforma electoral era una necesidad impostergable, y así lo manifestó en repetidas ocasiones. En 1906, fue electo diputado pero al poco tiempo cayó gravemente enfermo y tras un mes de lenta agonía falleció el 17 de julio de ese año.
Recordamos las palabras que pronunciara en marzo de 1906 ante el Congreso de la Nación, poco antes de su fallecimiento, donde criticaba sin ambages el régimen político imperante, del que decía no era “ni representativo ni republicano ni federal”, aludiendo al fraude, a la falta de independencia de los cuerpos legislativos y al uso generoso de la intervención a las provincias por parte del Poder Ejecutivo.
También se refería a la necesidad de votar favorablemente la amnistía para los radicales, quienes liderados por Hipólito Yrigoyen, se habían levantado el 4 de febrero de 1905. Se preguntaba en aquella oportunidad: “¿Qué es lo que diremos al pueblo que protesta y reclama? No sé si acaso lo colocamos en la terrible disyuntiva de ser sometido o rebelarse”.
Esta postura reformista, impulsada también por otros miembros de la elite gobernante, conscientes de que la prosperidad alcanzada podía peligrar de no atenderse los reclamos de la oposición, como José Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña, terminaría por corporizarse en febrero de 1912 con la sanción de la Ley 8.871, conocida como Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. |
| Fuente: José Landa, Hipólito Yrigoyen visto por uno de sus médicos, Buenos Aires, Editorial Propulsión, 1958, págs. 314-315. |
Tenemos una nación independiente, libre, orgánica y vivimos en paz; pero nos falta algo esencial: ignoramos las prácticas y los hábitos de un pueblo libre y nuestras instituciones escritas son sólo una promesa o una esperanza. El artículo 10 de la Constitución dice que la República adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal, y la verdad real y efectiva es que nuestro régimen en el hecho no es representativo ni es republicano ni es federal.
No es representativo porque las prácticas viciosas, que han ido aumentando día a día, han llevado a los gobernantes a constituirse en los grandes electores, a substituir al pueblo en sus derechos políticos y electorales, y este régimen se ha generalizado de tal manera, ha penetrado ya de tal modo en nuestros hábitos, que ni siquiera nos extraña, ni nos sorprende; hoy, si alguien pretende el honor de representar a sus ciudadanos, es inútil que se empeñe en conquistar méritos y títulos; lo único que necesita conquistar es la protección o voluntad del mandatario.
No es republicano porque los cuerpos legislativos formados bajo este régimen personal no tienen la independencia que el sistema republicano exige; son simples instrumentos manejados por sus manos creadoras.
No es federal porque presenciamos a diario cómo las autonomías de las provincias han quedado suprimidas. Acaso necesito recordar a esta Cámara un ejemplo clásico, que todos hemos presenciado en esta capital hace apenas unos meses.
Algo se discutía en las antesalas de la Presidencia –época de F. Alcorta- y en los conciliábulos de los ministerios en la Capital Federal; ¿qué? La gobernación de una provincia. Surgían candidatos un día y eran vetados al día siguiente para ser reemplazados por nuevos…, y la prensa daba diariamente la alternativa de la discusión y de la lucha...; y allá, allá había un pueblo que veía jugarse aquí su destino y elegirle un gobernador sin que tuviera derecho de hablar, ni de protestar, recordando, tal vez, en medio de su grandeza presente, otra época de pobreza, en que hubiera saltado como una pantera herida, si un núcleo de porteños hubiera pretendido en esta ciudad de Buenos aires imponer un gobernador a la provincia de Santa Fe.
Cuando reprochábamos la revolución política, cuando combatíamos la anarquía, muchos revolucionarios bien intencionados nos decían: “Cuando se cierran todas las puertas, cuando se desoyen todas las reclamaciones, cuando nos vemos privados de todas nuestras libertades, cuando no tenemos a quien recurrir ¿qué se hace?, ¿cuál es la situación que se le crea para un ciudadano?” Nos era difícil contestar, pues la verdad es que con elecciones como ésta y con despachos como el de la comisión, ¿cuál es la situación que se crea? ¿Qué es lo que diremos al pueblo que protesta y reclama? No sé si acaso lo colocamos en la terrible disyuntiva de ser sometido o rebelarse.
Y bien, señor presidente, lo que el país entero expone en estos momentos es un gran anhelo de paz y de orden.
Yo digo: ¿No estamos conspirando contra ese anhelo nacional, no estamos atentando contra la paz pública, si cerramos los ojos y nos tapamos los oídos para no ver ni oír, hasta poder aceptar el hecho consumado por escandaloso y fraudulento que sea? ¿Y en nombre de qué? En nombre de la solidaridad del fraude….
Mañana vendrá a esta Cámara una ley de perdón –la amnistía de los revolucionarios del 4 de febrero de 1905-; nosotros la vamos a discutir y la vamos a votar, y si alguno de los amnistiados nos pregunta: ¿Quién perdona a quién? ¿Es el victimario a la víctima o la víctima al victimario? ¿Es el que usurpa los derechos del pueblo o es el pueblo que se levanta en su defensa?... ¿Cuál sería la autoridad que podríamos invocar para dar estas leyes de perdón, para hacer estos actos de magnanimidad y de generosidad? ¿Y quién nos perdona a nosotros?
Mañana acudirá aquí el señor Presidente de la República y desde esa alta tribuna proclamará ante la faz del país su programa de paz y de reacción institucional, el mismo que nosotros defendemos. Y si alguien se levanta en este momento y pregunta. ¿Y de qué manera se va a realizar ese programa? ¿Es acaso cobijando todas las oligarquías y aprobando todos los fraudes y todas las violencias, es acaso arrebatando al pueblo los derechos y cerrando las puertas a toda reclamación?
Se asegura que la mayoría de esta Cámara es ministerial. Creo que lo es y me felicito que lo sea, porque así facilitará la tarea de los poderes públicos. Pero entonces pregunto yo a esa mayoría: ¿Qué es lo que entiende por prestar su apoyo político al presidente de la República? ¿Acaso ir a recibir órdenes a la Casa Rosada para determinar su actuación en la Cámara?
No; ésas son las viejas prácticas humillantes. No; ésas son las tradiciones y las costumbres del incondicionalismo que no coexisten con la independencia de los poderes, ni se concilian con su dignidad. |
 Lea la nota completa Lea la nota completa
|
|
Los últimos días de Evita, por Felipe Pigna |
Eva Perón supo despertar un fanatismo desenfrenado entre los humildes, que llegaba en ocasiones a la devoción más profunda. Quizá en la misma proporción, pero en sentido inverso, Evita fue el blanco de las peores reacciones de una buena parte de la sociedad argentina. Ella era intempestiva, pasional, luchadora, y los odios que generó fueron de igual intensidad. No sólo de las clases dominantes, de los vituperados “oligarcas”. También de amplios sectores medios e incluso de intelectuales de izquierda y progresistas. “Viva el cáncer”, llegó a leerse en algunos muros de la ciudad porteña. Milcíades Peña habló del “bonapartismo en faldas” y creyó a esta “artista de radioteatro y cine poco cotizada y muy de segundo plano” un producto de “las necesidades, ansiedades y fantasías de la gente pobre”.
Pero entonces, ¿por qué tanto odio? Nacida en Los Toldos, en el noroeste bonaerense, un 7 de mayo de 1919, Eva María Ibarguren, fue hija ilegítima del estanciero y conservador Juan Duarte y de la puestera Juana Ibarguren. Esa misma circunstancia le dio un primer motivo de lucha. Luego de la muerte de su padre, la familia se quedó sin sustento. Más tarde, se trasladaría a Junín, cuando Eva tenía ya 11 años, donde pronto descubriría su vocación de actriz.
Con 15 años, finalmente, llegó a la capital, para triunfar en la actuación. Era 1935, plena década infame y ola creciente de migrantes internos hacia Buenos Aires. Eva logró intervenir, aunque de forma secundaria, en importantes obras teatrales, siendo destacada por la prensa en algunas oportunidades. Películas, radioteatros, hasta tapas de revista, le permitieron crecer rápidamente en la dirección soñada. Por fin, también consiguió tener un buen pasar, lo que no le impidió iniciar su militancia social, participando de la creación del primer sindicato de trabajadores de radio.
Al poco tiempo, Eva conoció a Perón. Tenía 24 años y él, ya teniente general y hombre fundamental de la Revolución de 1943, casi 50. Vivían juntos cuando sucedió el 17 de octubre y de inmediato se casaron. Entonces sí, con Perón fortalecido en el poder estatal, Eva lo acompañó, logrando rápidamente un protagonismo.
Los derechos políticos de las mujeres, la creación del partido peronista femenino, la fundación de ayuda social, los estrechos vínculos con los sindicatos y una intransigente defensa de Perón frente a “oligarcas”, “cipayos” y el “imperialismo”, marcaron los más de seis años que la tuvieron en la primera escena nacional.
Evita falleció por un cáncer de cuello uterino, el 26 de julio de 1952. Con tan sólo 33 años, se había convertido en la mujer más influyente del país. Su cuerpo, llorado durante días por una multitud, también fue robado, ultrajado y ocultado, durante casi dos décadas.
¿Por qué esta joven mujer se había ganado el odio de un importante sector de la sociedad? Hace unos años, Eduardo Galeano ensayó una respuesta: “La odiaban los biencomidos: por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta (...) Evita se había salido de su lugar”.
En esta oportunidad, la recordamos con un fragmento del libro Evita. Jirones de su vida, de Felipe Pigna, donde el autor repasa los últimos momentos en la vida de Eva Perón. |
| Fuente: Felipe Pigna, Evita. Jirones de su vida, Buenos Aires, Planeta, 2012, págs. 318-325. |
En el país, dividido entre peronistas y “contreras”, la idea de que el fin de Evita estaba cercano iba ganando terreno, aunque no se publicaran noticias inquietantes sobre su salud. Una expresión de esto era lo que Atilio Renzi, con disgusto, llamaba “una verdadera competencia entre altos funcionarios para congraciarse con la enferma”. Los artículos que publicaba el diario Democracia eran cada vez más laudatorios, al igual que los comentarios de la prensa peronista sobre La razón de mi vida. El 25 de junio, el gobierno bonaerense estableció que el libro fuese texto oficial de las escuelas, en la materia de Educación Cívica. El 17 de julio, una ley del Congreso lo convirtió en texto obligatorio en todos los establecimientos de enseñanza dependientes del Estado nacional.
En esos meses, bustos de Evita comenzaron a adornar reparticiones públicas. Anticipándose a lo que ocurriría después con La Plata, la ciudad de Quilmes adoptó un nuevo nombre: Eva Perón. A mediados de junio, el diputado Héctor Cámpora presentó un proyecto de ley para condecorar a Evita con el collar de la Orden del Libertador General San Martín, que fue aprobado dos días después.
Pero entre sus descamisados, en lugar de homenajes, había un fervor religioso que rogaba por su restablecimiento. Altares y capillas improvisadas se levantaban en todo el país para rezar por su salud. Atilio Renzi, testigo de primera mano de esos días, recordaba:
Cuando la señora se empeoró, muchos viajaron al interior en busca de manosantas, brujas y hechiceros. Llegaba gente desde muy lejos para rezar en los jardines de la residencia. A la custodia le enviaban permanentemente para su archivo, amuletos, piedras milagrosas y estampitas con propiedades curativas… Era gente del pueblo. Algo de no creer. Se evitó siempre decir que Evita estaba muy mal, para no traer inquietud a la gente. Se trataba de evitar las aglomeraciones frente a las verjas de la residencia. Muchas personas tenían ataques de desesperación y de locura. Era algo impresionante. El día que fue el padre Benítez a darle la extremaunción, en plena lluvia, la gente se arrodillaba a rezar en la calle. Hasta las habitaciones llegaba el murmullo de las oraciones. Yo pensaba que muchos se iban a agarrar una pulmonía.
El 20 de julio, la CGT se hizo eco de lo que venía ocurriendo y organizó una misa en el Obelisco. La concurrencia, estimada en un millón de personas, se congregó bajo una llovizna fría en torno a un gran altar levantado para la ocasión, donde ofició el sacerdote y diputado peronista Virgilio Filippo. El confesor de Eva, el padre Benítez, tenía una difícil misión en el transcurso de esa misa. A Perón, que “tenía la obsesión de que Evita iba a morir en ese momento”,
se le ocurrió poner un teléfono directo hasta la cabina donde yo estaba, que era un enredijo de cables y chispas. Habíamos quedado en que si él me llamaba, era porque había muerto, para que yo preparase a la gente y dijese claramente: “Ha muerto Eva Perón”. Yo temblaba de tener que decir eso. De repente, suena el teléfono. Se me escapó: “Murió”. Era el General y me dice: “Ella ha querido oír la misa. Está muy bien. Pero el que está mal soy yo, estoy llorando de emoción. Quisiera morirme antes que ella”.
Un ambiente de desolación y tristeza comenzaba a invadir los barrios populares, mientras manos anónimas pintaban sobre una pared “Viva el cáncer”. Eran manos que venían de otros barrios donde le deseaban larga vida al cáncer y corta vida a su odiada enemiga.
Los últimos días de Evita
El testimonio de Olga Viglioglia de Torres da cuenta de que, hasta último momento, Evita no daba el brazo a torcer:
vi a Evita por última vez, cuando llamó a un grupo de mujeres porque quería que nos metiéramos en política, pero eso no era para mí. Eso fue el 12 de julio, ella murió el 26. Unos días antes me había recibido a solas. Estaba muy débil pero igual seguía trabajando. En eso llegó Perón, que no quería que ella se agitara. Se armaba un revuelo bárbaro en la residencia cuando llegaba el general. Entonces me dijo: “Metete en el baño y dejá la puerta entornada para que crea que no hay nadie…” Y el general subía apurado las escaleras y preguntaba: “¿Cómo está Eva… cómo está Eva…?” Y la besaba mucho, la abrazaba. Por eso cuando dicen que no la quería… Dos días después de eso recibió a un grupo de mujeres. Allí la vi ya muy mal. Nos habló a todas. Nos dijo: “Cuando yo ya no esté, traten de seguir con la política de Perón”, pero pocas la escuchaban: todas estábamos llorando.
Su salud seguía empeorando y para mejorar su atención, se preparó como si fuera una habitación de hospital el cuarto de vestir de Perón. Allí estaban la cama de Evita y la de su enfermera.
Perón recordaba así aquellos días finales:
Aquellos días de cama fueron el infierno para Evita. Estaba reducida sólo a piel, a través de la cual se percibía ya el blancor de los huesos. Sólo los ojos parecían vivos y elocuentes. Se posaban sobre todas las cosas, interrogaban a todos; a veces estaban serenos, a veces me parecían desesperados. Las fuerzas la habían abandonado. Cuando sintió cercano su fin, quiso escribirme una carta que yo conservo todavía entre las pocas cosas que representan mi mundo de ahora y mi fortuna de siempre. La dictó a una secretaria, después agregó algo ella misma con una caligrafía vaga y trémula. [...]. [leer más] |
 Lea la nota completa Lea la nota completa
|
|
| subir |
Noticias |
Hallan objetos de los siglos XVII y XVIII en la casa que habitó el virrey Liniers |
Debajo del piso de la casona que ocupó el virrey Liniers tras las Invasiones Inglesas, un grupo de arqueólogos e historiadores halló miles de piezas de la vida cotidiana de Buenos Aires de los siglos XVII y XVIII. Se trata de fragmentos de tinajas, tejas, una tijera despabiladora de bronce, cascabeles, el pico de una botija de aceite de oliva, un plato de mayólica portuguesa, datado entre 1600 y 1650, una moneda de plata de Potosí y amuletos para curar el mal de ojo, de origen africano, entre otros objetos. Ubicada en Venezuela 469, en pleno Casco Histórico, la casa es hoy sede de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Cultura porteño. Ahí funciona un laboratorio de arqueología urbana, donde se recuperan los objetos hallados en las diversas excavaciones de la ciudad de Buenos Aires. Todos los objetos hallados, las excavaciones y el tesoro hallado en el Galeón de Puerto Madero serán exhibidas en Venezuela 469. |
| Fuente: info; info |
|
Denunciaron un nuevo intento de profanación de la tumba de Carlos Gardel |
Enrique Espina Rawson, presidente del Centro de Estudios Gardelianos (CEG), denunció que intentaron forzar el candado que cierra la bóveda donde descansan los restos de Carlos Gardel, en el cementerio porteño de la Chacarita. El 15 de junio pasado, al acercarse al mausoleo, descubrió que el candado de la bóveda tenía adentro una llave rota. Espina Rawson se refirió a dos posibles móviles detrás del intento de profanación: el robo de las placas de bronce que se encuentran adentro de la bóveda o la tentativa de realizar un examen de ADN para establecer la nacionalidad del Zorzal criollo. En el Centro de Estudios Gardelianos evalúan pedirle al Gobierno de la Ciudad que instale cámaras de seguridad alrededor del mausoleo ya que se trataría del segundo intento de profanación en menos de un año. La última vez fue en diciembre pasado. |
| Fuente: info |
|
Encuentran el teatro donde Shakespeare estrenó Romeo y Julieta |
El Museo de Arqueología de Londres comunicó el hallazgo de los restos del teatro “The Curtain” (El Telón), inaugurado en 1577, donde William Shakespeare habría estrenado obras como Romeo y Julieta, Enrique V y Sueño de una noche de verano. "The Curtain" fue la sede de la compañía de Shakespeare, "The Lord Chamberlains Men", desde 1577 a 1597. Según cuenta la leyenda, el actor y director del teatro, James Burbahe, lo desmanteló de la noche a la mañana por un problema con el propietario del edificio y fundó "The Globe", donde se representaron la mayoría de las obras de Shakespeare. Los restos de “The Curtain” fueron hallados mientras se realizaban trabajos de regeneración en una calle del barrio Shoreditch, en Londres, a tres metros de profundidad y "en muy buen estado de conservación". A pocos metros de ahí, en 2008 se encontró el teatro “The Theatre”, en el que Shakespeare debutó como actor y donde se representaron sus primeras obras. |
| Fuente: info |
|
Peligra la Fontana di Trevi, uno de los íconos de Roma |
La preocupación por el estado de la mayor de las fuentes barrocas de Roma, con cuarenta metros de frente, se agravó a principios de junio luego de que se desprendieran algunos fragmentos de la monumental estructura, lo que obligó a acordonar parte del área donde se encuentra el monumento. Según el superintendente de bienes culturales de Roma, Umberto Broccoli, el deterioro se debe a las lluvias y a la nieve del invierno pasado, que complicaron su mantenimiento. El emblemático monumento quedó inmortalizado en la legendaria escena de La dolce vita en la que Anita Ekberg se baña en la fuente invitando a Marcello Mastroianni a hacer lo mismo. Ante la crisis económica que atraviesa Italia, el ayuntamiento de Roma salió a buscar un patrocinador que aporte los fondos para arreglarla, como hizo con el Coliseo cuya restauración será costeada por una entidad privada, la casa de calzado italiana Tod's, que destinará 25 millones de euros para su restauración a cambio del derecho exclusivo para usar la imagen del monumento durante 15 años. |
| Fuente: info |
|
La "loba capitolina", símbolo de la fundación de Roma, es de la Edad Media y no etrusca |
El Ayuntamiento de Roma anunció que la estatua de "Luperca" -como también se conoce a la loba que amamantó a Rómulo y Remo y que representa la leyenda mitológica de la fundación de Roma- es 1.700 años más joven de lo que se creía. Según los investigadores, su realización se sitúa entre el siglo XI y XII y no en el siglo V a C., como se creía. Según la mitología romana, cuando el rey Amulio mandó a matar a todos los que pudieran ser sus herederos, la madre de Rómulo y Remo les arrojó al río Tíber en una cesta para intentar salvarlos, pero una loba los recogió y los crió. Se trata de una figura en bronce, de 75 centímetros de altura, y a la que posteriormente, se le añadieron las esculturas de los niños Rómulo y Remo siendo amamantados. |
| Fuente: info |
|
|
|
| subir |
|
|
Difusión |
Muestras |
- Muchas voces, una historia. Argentina 1810-2010, una exposición permanente de la Casa del Bicentenario, que a través de una video-instalación, recorre la historia del país con imágenes y sonidos, intentando dar cuenta de las complejidades y ambigüedades del relato histórico, expresando la pluralidad de voces y perspectivas de la sociedad. Lugar: Riobamba 985; horarios: de martes a domingo y feriados de 14.00 a 21.00 hs. Ingreso permitido hasta 30 minutos antes del cierre. Entrada libre. (info)*
- Los porteños vuelven a jugar y a divertirse con los juguetes de ayer. Muestra de los juguetes de la colección del Museo de la Ciudad. En el museo se podrán ver desde un auto de lata, trenes eléctricos, una colección de soldaditos de plomo hasta diminutas máquinas de coser fabricadas entre 1915 y 1960. Lugar: Defensa 219 / 223; horarios: lunes a domingo y feriados de 11 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 15 a 19 hs. Entrada general: $1. Miércoles, gratis. Tel. : 4343-2123 / 4331-9855 (info)*
- Museo Histórico Nacional. Se exhiben excelentes grabados, litografías, cuadros, imágenes religiosas y esculturas; banderas, estandartes, armas y uniformes de las guerras de la Independencia; muebles, relojes, partituras, instrumentos musicales y vajillas de las familias tradicionales del siglo XIX; recuerdos de la celebración del Centenario de la Revolución de Mayo, relicarios y miniaturas, daguerrotipos, fotos y tarjetas postales; aperos, ponchos, objetos de plata y prendas gauchas. Entre sus colecciones pictóricas resaltan los cuadros de José Gil de Castro; las pinturas de Cándido López, un valioso testimonio de la Guerra del Paraguay (1865-1870). También cuentan con los pianos y los forte pianos de la familia Escalada, de María Sánchez de Thompson y de Eduarda Mansilla. En el Museo puede visitarse la reproducción del dormitorio de José de San Martín en Boulogne-Sur-Mer (Francia), ambientado con objetos originales de acuerdo al bosquejo enviado por su nieta Josefa Balcarce. El archivo personal de Adolfo Carranza está abierto para los investigadores. Una valiosa biblioteca de alrededor de quince mil volúmenes, dedicada principalmente a la historia argentina y americana, puede ser consultada por el público general. Horario:
De miércoles a domingo, de 11 a 18 hs. Los docentes que deseen visitar el Museo con sus alumnos deben enviar un correo electrónico a educacion@mhn.gov.ar. Dirección: Defensa 1600. Informes 4307-1182. (info)*
- Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo. El museo cuenta con modernos sistemas interactivos de comunicación que favorecen la participación del público. Se puede acceder al balcón principal del edificio y visitar todas sus salas además de ver sus históricos túneles, a través de una cámara subterránea. cuenta con dos pantallas que les permiten a los visitantes interactuar con la imagen del famoso cuadro del 22 de mayo y con un mapa con los puntos geográficos más importantes de la ciudad en los febriles días de la Revolución de Mayo. Dirección: Bolívar 65. Tel.: 4342-6729 y 4334-1782. Visitas guiadas: Miércoles y jueves a las 15.30; Viernes a las 15.30 (gratis); Sábados, domingos y feriados a las 12.30, 14 (gratis) y 15.30. Las visitas pagas incluyen un recorrido virtual en tiempo real de las construcciones subterráneas del Patio del Museo. Los establecimientos educativos deben solicitar turno a visitascabildo@cultura.gov.ar. Dirección: Bolívar 65. Informes: 4342-6729 y 4334-1782. (info)*
- Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. En su colección permanente se encuentra el patrimonio público de platería colonial sudamericana más importante de Iberoamérica. Su pinacoteca abarca desde la época colonial hasta el período independiente. También exhibe piezas de mobiliario de los S. XVIII y S. XIX, documentos, libros, ornamentos religiosos, grabados, cerámica, indumentaria civil y accesorios femeninos. El edificio, conocido como Palacio Noel, es un excelente exponente del movimiento neocolonial y posee hermosos jardines de inspiración española. Más información en info. Dirección: Suipacha 1422. Tel.: 4327- 0228. Horario: martes a viernes de 14 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 12 a 19 hs. Lunes cerrado. Entrada general $1.*
- El Museo Nacional de la Historia del Traje, expone un recorrido por las diversas piezas de indumentaria. En sus salas se pueden ver colecciones como la moda desde 1850-1915; la moda en los años 20; trajes de baño (1890-1950); los 50's "Juventud y Rebeldía"; los 80's "Extravagantes y Glamorosos"; la moda infantil desde 1860 a 1960, etc. Dirección: Chile 832. Horarios: de martes a domingo de 15 a 19 hs. Visitas guiadas: sábados y domingos a las 17:00 hs. Informes: 4343-8427. (info)*
- Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio Saavedra, Sala Ricardo Zemboraín: Colección de platería urbana del Siglo XIX. Sala tertulias: Mobiliario, iconografía y artes decorativas correspondientes a la 1ª y 2ª mitad del Siglo XIX. Sala independencia: Testimonios del proceso que se inicia con la Invasiones Inglesas, la Revolución de Mayo y la Independencia Sudamericana. Confederación argentina: Aspectos políticos, sociales, y económicos de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas. Lujos y vanidades femeninas del siglo XIX: Peinetones, alhajas, relojes, abanicos y otros accesorios de la moda femenina. Sala Leonie Matthis: La plaza de Mayo desde la fundación hasta el fin del Siglo XIX a través de las aguadas de la pintora francesa. Sala moda: Vestimenta masculina y femenina del Siglo XVIII y XIX. Emisiones, inflación y convertibilidad: La Economía Argentina a través de sus diferentes monedas. Sala de armas: Colección de armas de fuego y armas blancas. Sala Keen: Platería rural. Dirección: Crisólogo Larralde 6309. Horario: Martes a viernes de 9 a 18 hs. Sábados, domingos y feriados de 10 a 20 hs. Tel: 4572-0746 / 4574-1328. Lugar: Visitas guiadas: sábados, domingos y feriados, 17 hs. (info)*
- Música en Argentina. 200 años. Una mirada retrospectiva sobre las prácticas musicales de los argentinos, desde los pueblos originarios hasta la actualidad. La muestra da cuenta de la evolución y de los rasgos particulares de cada género musical, en el marco de un relato que despliega los procesos sociales, políticos y culturales que los acompañaron. Fotografías, archivos sonoros, audiovisuales, objetos, instrumentos, partituras originales, publicaciones específicas y obras de artistas visuales forman parte del recorrido que acerca a los visitantes un panorama amplio de la música en la Argentina, en el que se desarrollan distintos géneros como el folklore, el tango, la cumbia, la música académica y el rock, así como la música durante la colonia, la última dictadura, o la música de los pueblos originarios. Casa del Bicentenario. Dirección: Riobamba 985. Tel.: 4813-0301. Martes a domingos y feriados de 15 a 21 hs. Visitas guiadas: sábados 16:30 hs. (info)*
|
Cine |
- La revolución es un sueño eterno, una película dirigida por Nemesio Juárez. Relato centrado en la vida de Juan José Castelli, el menos conocido de los revolucionarios de Mayo de 1810. Confluyen los momentos claves de su vida y los sucesos históricos en los que tuvo un rol decisivo. El Cabildo Abierto del 22 de Mayo, la jura del 25, el fusilamiento de Liniers y el de los jefes realistas en la campaña del Ejército Expedicionario del Norte que él mismo condujo; su arenga a los pueblos originarios ante la Puerta del Sol de Tiahuanaco, el Plan de Operaciones diseñado por Moreno y el juicio espurio al que fue sometido luego de la derrota en Huaqui o Desaguadero. Actúan: Luis Machín, Manuel Vicente, Adrián Navarro, Juan Palomino, Lito Cruz, Ingrid Pellicori y Mónica Galán. Lugar: INCA Km 1400. Zapala, Neuquén. Av. San Martín 281Tel.: 02920-46-3190. Horarios: 21.30. (info)*
- Memoria visual de Buenos Aires, una realización de Graciela Raponi y Alberto Boselli. Se trata de proyectos audiovisuales que recorren los procesos de gestación y transformación de la ciudad desde su origen hasta el presente. Fundada en 1580 por hispano-guaraníes en la costa del Río de la Plata, la actual Capital de la República Argentina tuvo un débil impacto sobre el medio natural en sus primeros tres siglos de existencia. Pero en los últimos ciento treinta años inició un formidable desarrollo urbano que en pocas décadas convirtió a esa “gran aldea” en una de las metrópolis portuarias más importantes de Sudamérica y del mundo. Los archivos de fotografía urbana y de los demás documentos icónicos, desde los dibujados artesanalmente como la cartografía, hasta los registrados en soporte fílmico, digital, etc., proveen los eslabones para reconstruir ese itinerario en el tiempo. Casa del Bicentenario. Riobamba 985; horarios: de martes a domingos y feriados de 15 a 21 hs. También pueden verse en (info)*
|
Videos |
- A través del sitio www.conectate.gov.ar puede accederse a la descarga de documentales de televisión abierta emitidos por el Canal Encuentro. Se encuentran, entre otros, Ilustrados, Revolucionarios, Unitarios, Federales, Generación del 37, Sarmiento y Alberdi, Generación del 80; historia de los partidos políticos; presidentes argentinos, de Bernardino Rivadavia a F. de la Rúa; El Mosquito. Historia de Humor gráfico y político, capítulos 1-6; Jesuitas en Córdoba; Bio.ar II, biografías de hombres y mujeres vinculados con la vida política, social y cultural de la Argentina; Historia del petróleo argentino.
|
Teatro |
- El secuestro de Isabelita, una obra de Daniel Dalmaroni sobre el mundo de la guerrilla urbana de los años setenta. Actúan: Ivana Averta, Mariano Bicain, Gastón Courtade, Gabriel Kipen, Sonia Martínez y Juan Mendoza Zélis. Lugar: Teatro del Pueblo. Roque Sáenz Peña 943, Capital Federal. Horario: domingos a las 20:00. Tel. 4326-3606. (info)*
- Secretos de dos casas con historia. Del virrey a los libros, un recorrido fantástico por dos Siglos, de Marisé Monteiro. La obra se presentará hasta el 30 de octubre, en la legendaria casa del virrey Liniers, que será el escenario de un recorrido teatralizado por dos siglos de historia. Los visitantes emprenderán un viaje al pasado y descubrirán las costumbres en los tiempos de la colonia. Participarán de las invasiones inglesas. Serán testigos de la rendición de Beresford, de la promulgación de la Ley Sáenz Peña y de lo ocurrido en lo que fuera la sede de la Editorial Estrada. Para niños mayores de 6 años. Lugar: Casa de Liniers. Dirección: Bolívar 466. Funciones: sábados y domingos 15:30. Valor de la entrada $20. info*
- La Historia en su lugar, un ciclo de “historias teatralizadas”. Se trata de un ciclo que pone en escena varias obras una vez por semana en el corazón de cada barrio. Historia de Guapos, laburantes y tangueros: hasta el 31 de octubre, el tercer domingo de cada mes a las 15.30, en Av. Corrientes y Pasaje Discépolo; Una nueva visita guiada, donde el público podrá reconocer, entre tango y tango, a los más típicos personajes que acudieron a poblar el barrio de Balvanera cuando en 1893 comenzó a funcionar el famoso Mercado de frutas y verduras del Abasto. Son historias de riñas y amoríos… unas románticas otras trágicas… Son historias que vienen de boca en boca, y de generación en generación… Pero por sobre todo son historias que guardan la memoria de este pedazo de Buenos Aires conocido como el barrio de Balvanera; Los fantasmas de San Telmo: Hasta el 27 de octubre, el cuarto sábado de cada mes a las 18:30. En Plaza Dorrego (Anselmo Arrieta y Bethlem). El espectador explorará las profundidades del pasado de San Telmo y escuchará los susurros angustiados de la joven nativa convertida en árbol. Conocerá el fantasma del poeta enamorado, averiguará por qué el aljibe de la Plaza Dorrego ha sido misteriosamente tapiado y se sorprenderá en los claustros donde habita el Fantasma sin cabeza. También tendrá la posibilidad de descubrir la historia del prisionero inglés en la casa de Martina Céspedes, caminar a través de una calle invadida por la fiebre amarilla; Flores, barrio de poetas y leyendas: hasta el 20 de octubre, el tercer sábado de cada mes a las 15.30. En Plaza de la Misericordia. Una excursión al corazón de uno de los barrios más antiguos de la ciudad, plagado de leyendas. El espectador se enterará de los tesoros ocultos en el barrio. Descifrará el secreto de los túneles ocultos en el Pasaje la Porteña y compartirá los versos mas más bellos de los poetas que alguna vez vivieron y soñaron en este barrio. Entrada libre y gratuita. Más información en info*
|
Concursos |
- Concurso de becas de investigación “María Sáez de Vernet” | 2012, La Biblioteca Nacional invita a presentar proyectos orientados a investigar la historia y la actualidad de las Islas Malvinas y las representaciones de las mismas en la prensa periódica, en la literatura y el ensayo, en documentos oficiales, en la cartografía, la fotografía y la música. La presentación de las carpetas se realizará entre el 15 de julio y 15 de agosto de 2012. Más información en: (info)*
|
| * Se recomienda constatar vigencia de los eventos y cambios de horario. |
|
|
|
| subir |
|
|
Lanzamiento de Libros |
Historia de las clases populares II, de Ezequiel Adamovsky, Editorial Sudamericana, 496 págs. $105. El libro narra el derrotero de las clases populares en el país desde los tiempos de la organización nacional hasta 2003, poniendo la mirada en los diversos aspectos del mundo popular, desde la vida cotidiana, la cultura, la religiosidad y el trabajo hasta las identidades, las ideologías, las formas de organización gremial y de acción política. (info)
Iglesia y democracia. Avatares de la jerarquía católica en la Argentina posautoritaria 1983-1989, de Mariano Fabris, Prohistoria Ediciones, 288 págs. $73. Este libro estudia el papel de la jerarquía católica tras el retorno democrático de 1983, y se centra en las cuestiones que despertaron la preocupación de los obispos y la manera en que se estructuraron las relaciones de poder con el gobierno y otros actores en procura de asegurar la primacía del ideario católico y la presencia social de la Iglesia. (info)
Malvinas, la primera línea, de Juan Ayala, Libros del Naufrago, 160 págs. $49. En la Guerra de Malvinas, los colimbas fueron la carne de cañón de unas Fuerzas Armadas que mandaron a regimientos de conscriptos a la guerra. Durante los dos meses que duró la guerra de Malvinas, los soldados del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata vivieron en pozos de zorro, sin comida, sufriendo estaqueos por salir a procurarse alimento, sin buen abrigo en un clima polar. El regimiento 7 tuvo 36 muertos: 33 eran conscriptos, dos suboficiales y un oficial. Su historia está ligada directamente a los graves errores a nivel estratégico, táctico y logístico cometidos durante la guerra. (info)
Entregas y secuestros. El rol del Estado en la apropiación de niños, de Carla Villalta, Editores del Puerto y CELS, 344 págs. El libro analiza los procedimientos utilizados en la última dictadura militar argentina (1976-1983) para llevar a cabo el secuestro y apropiación de los hijos de quienes se desaparecía y se mataba. (info)
Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina, de Claudia Gilman, Editorial Siglo XXI, 456 págs. $115. En este libro, la autora indaga los debates y las posiciones que inspiró la cuestión del compromiso con la “liberación de los pueblos” en los años sesenta y setenta del siglo XXI, luego de la Revolución Cubana. (info)
Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945, de Lila Caimari, Editorial Siglo XXI, 256 págs. Un ensayo sobre el mantenimiento del orden en Buenos Aires en plena expansión demográfica y urbana. El texto analiza los frutos de la movilidad social, pero también sus límites, y reconstruye los extraordinarios cambios de la época a partir de dos puntos de observación: la crónica del crimen y los archivos de la policía porteña, que permiten observar las mutaciones del delito y también las de la ciudad. (info)
Historia de los franceses en la Argentina, de Hernán Otero, Editorial Biblos, 387 pág. El libro reconstruye la presencia gala en nuestro país desde la década de 1830 hasta mediados del siglo XX, recorriendo los tópicos clásicos como las causas de la emigración en el país de origen, las formas de llegada, la inserción económica, la formación de parejas, el retorno, la movilidad social, la liturgia patriótica, la adaptación lingüística y la creación de asociaciones, escuelas y medios de prensa étnicos. (info)
Las filosofías de la revolución. Mariano Moreno y los jacobinos rioplatenses en la prensa de Mayo: 1810-1875, de Silvana Carozzi, Prometeo, 394 págs. $92. El libro intenta explorar la escritura de los morenistas en la prensa del primer quinquenio revolucionario en Buenos Aires, partiendo de la centralidad que adquirieron en la propaganda periodística quienes fueron denominados "jacobinos". (info)
Algo más que mercachifles, de Julián Carrera, Prohistoria Ediciones, 236 págs. $65. En toda la América colonial los pequeños comerciantes tuvieron un rol destacado en el proceso de colonización, asegurando la supervivencia de los pueblos. Este trabajo estudia el alcance de las prácticas mercantiles minoristas, que se extendían hacia las zonas más alejadas de los centros urbanos. (info)
Los grupos sociales en la modernización latinoamericana de entre siglos. Actores, escenarios y representaciones (Argentina, Chile y México, siglos XIX-XX), de Fernando J. Remedi y Teresita Rodríguez Morales (editores). Los trece capítulos compilados en este libro rescatan el protagonismo de los sectores populares, de los pobres, los marginados, los excluidos, los asistidos, reivindicándolos como constructores -desde sus lugares- de la sociedad de su tiempo, en vez de concebirlos solamente como destinatarios de prácticas provenientes desde arriba. (info)
Historia de los medios. De Diderot a Internet, de Frédéric Barbier y Catherine Bertho-Lavenir, Ediciones Colihue. $114. El libro comienza con la publicación de la Enciclopedia en el año 1751 -en donde se articula el proyecto de la Ilustración- y llega hasta Internet. Desde el ingreso de las masas a la historia, los medios han construido el espacio de la vida pública y permitido que se forje y se transforme permanentemente el lazo social. (info)
Hollywood y la historia de los Estados Unidos, de Fabio Nigra, Imago Mundi, 192 págs. $60. Un libro sobre el vínculo entre la historia y las películas estadounidenses. (info) |
|
|
|
| subir |
|
|
|
Un sitio dedicado a la historia argentina con artículos, documentos, biografías, entrevistas, efemérides, anécdotas, publicidades, caricaturas, audios, galería de imágenes, titulares de diarios, datos y estadísticas en constante actualización.
Elhistoriador.com.ar es una herramienta de consulta, dirigida por Felipe Pigna, pensada para todos aquellos que creen que revisar el pasado realmente vale la pena. |
Suscríbase en forma gratuita a nuestra Gaceta Histórica
Suscripción - Cancelación de suscripción |
|
|
|
|